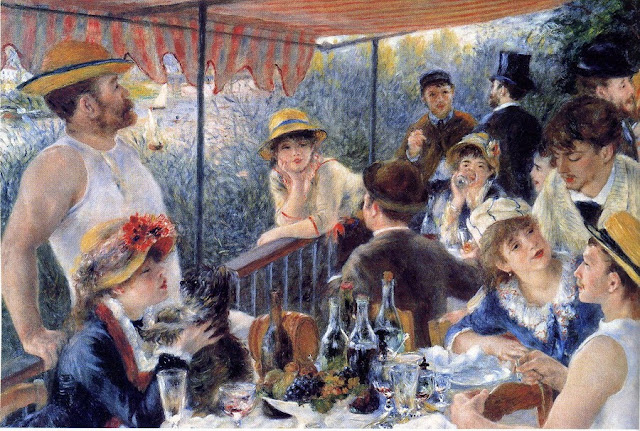El gran novelista español Pérez Galdós escribiría un ensayo en el año 1889 a propósito de un viaje a Inglaterra. En uno de sus artículos describía una parte geográfica de ese país: Entre Newscastle y Birmingham el viaje es entretenidísimo pues se pueden admirar las catedrales de York y Durham. Después se atraviesa una de las comarcas fabriles más interesantes, la de Hallamshire, donde campea Sheffield, la metrópoli de los cuchillos. Sin detenerme recorro esta región contemplando la inmensa crestería de chimeneas humeantes que por todas partes se ve. Y luego llego a Birmingham, ciudad populosa, una de las más trabajadoras y opulentas de Inglaterra. Un poco más alegre que Manchester, se le parece en la febril animación de sus calles, en la negrura de sus soberbios edificios y en la muchedumbre y variedad de establecimientos industriales. La estación de este formidable emporio industrial es de tal magnitud, hay en ella un vaivén tan vertiginoso de trenes y gentío tan inquieto, que no me extrañaría que perdiera el sentido quien, desconociendo la lengua y las costumbres, quisiera indagar una dirección en aquella Babel de los caminos humanos... Cuando el pintor inglés John Martin (1789-1854) quiso representar una imagen de cómo debía ser el fin del mundo, se inspiraría en la negrura humeante y despiadada del horizonte más desolador de la región inglesa de Birmingham.
Había visitado el pintor británico el llamado País Negro, una zona de la West Midlands situada entre Birmingham y Wolverhampton. Durante la Revolución Industrial del siglo XIX se convirtió esa región en una de las zonas más ferozmente industrializadas de Inglaterra. La denominación País Negro (Black Country) fue una expresión del año 1840 que debía su nombre a la gran cantidad de hollín negro de las abundantes chimeneas industriales de la región. Y es así como, en el año 1853, crearía el pintor John Martin su apocalíptica obra denominada El fin del mundo. En una de las reseñas que el Tate Gallery dedica a este cuadro hace mención al libro del Apocalipsis: Y vi cuando abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de crin y la luna entera se puso como sangre; y las estrellas del cielo se cayeron a la tierra como deja caer sus brevas la higuera por el viento. Y el cielo fue cediendo como un rollo que se envuelve y todas las montañas e islas fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra y los ricos y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas: ¡caed sobre nosotros y escondednos de la faz de aquel que está sentado sobre el trono!; porque ha llegado el gran día de su ira y, para entonces, ¿quién podrá sostenerse en pie?
Los motivos inspiradores de su Arte hacen a los pintores de un virtual enlace entre un mensaje consistente -la obra de Arte- y un ser necesitado de sosiego, de algún tipo de tregua existencial -el espectador de la obra-. Así, buscaremos entonces en el Arte de un modo inconsciente la reconfortante sensación tan necesitada de un alivio existencial. Esté plasmado ese alivio estético entre las obras protegidas por los muros decorados de museos fervorosos, o entre las láminas coloreadas de algún catálogo infrecuente, o entre las páginas virtuales y cercanas de un ubicuo internet. Por eso internet -sus imágenes de Arte- nos reconfortará y ayudará a encontrar lo requerido cuando sintamos, por ejemplo, la insidiosa orfandad de una estética... Nos acercará así a la creación determinada que se aviene generosa a calmar nuestro espíritu anheloso. Y el Arte que veremos nos descubrirá entonces el auxilio del talento, del color, de la forma y del contraste de algún mensaje estético solvente. Esta es la tregua del Arte. Una tregua que necesitaremos a veces entre la acción y la emoción de una vida desatenta.
Cuando el pintor francés Manet quiso expresar la ceremonia plástica de un instante emotivo, pensó que nada lo haría mejor que impresionar ese instante con los propios sujetos que lo miran... Su obra El ferrocarril trata de plasmar la estremecedora entrada de un tren en su estación parisina. Pero, sin embargo, nada en la obra representa una estación ni una línea de ferrocarril, ni un tren siquiera. Sólo veremos a dos personas en el plano de la obra. Una joven sentada que nos mira indolente y una niña -que mira lo que no vemos- de espaldas a nosotros. Esta observa a través de la reja lo que parece una estación. Una enorme nube de humo -lo único que insinúa lo titulado- oculta parte de ese fondo apenas presentido. Un fondo donde no vemos nada que aclare lo que oculta la obra. Porque ahora no vemos más que rejas, edificios y plantas. Pero el autor lo dejará claro con su título: lo que pinta es un ferrocarril. Lo mira la niña pequeña que nos ayudará a entenderlo. Incluso, su hermana nos confunde, ¿por qué no se sorprende también y mira lo que pasa detrás de ella? Pero no, porque ella sólo es ahora una modelo sosegada -como nosotros, receptores de la tregua del Arte-, lejos totalmente del feroz acontecimiento de su espalda.
La obra La buenaventura del pintor modernista español Romero de Torres nos muestra ahora, sin embargo, los gestos pasionales de un deseo representado. Con la imagen del conjunto y un primer plano que parte sale del encuadre, vemos a una echadora de cartas y a una joven distraída. Al fondo se refleja ahora la acción principal de la obra: el abandono pasional de una pareja enamorada. Luego ella se lamenta y se sitúa, compungida, resignada y melancólica, frente a la sonrisa insidiosa de una aviesa adivina. La creación maneja aquí dos tiempos distintos en dos escenarios contrapuestos. Pero sólo el paisaje de uno de ellos existe ahora, subordinado, en el universo pictórico del otro. Ambos escenarios comparten la misma historia pero sólo ahora uno existirá realmente. Y existe ahora porque el otro lo requiere así. Sirven ambos para transmitir lo mismo porque son lo mismo y son dos cosas diferentes. Y el Arte lo consigue hábilmente porque nos devuelve tanto un sentido como el otro. Del mismo modo que antes en la obra de Manet, ahora también lo acabaremos entendiendo... Como entendemos que la vida y el Arte no son más que dos instantes solapados de una misma experiencia existencial. Una -la vida- que vivimos claramente y otro -el Arte- que requerimos a veces para poder sobrellevarla, calmarla, asimilarla, sublimarla o amarla.
(Óleo El Ferrocarril, 1873, Manet, National Gallery de Art, Washington, EEUU; Cuadro Crepúsculo sobre un lago, 1840, Turner, Tate Gallery, Londres, aquí el pintor romántico Turner nos presenta una escenario indefinible, tan sólo el color recrea lo que la imaginación alumbra vagamente; Obra del pintor británico John Martin, El fin del mundo, 1853, Tate Gallery, Londres; Óleo La buenaventura, 1922, Julio Romero de Torres, Museo Thyssen, Málaga.)