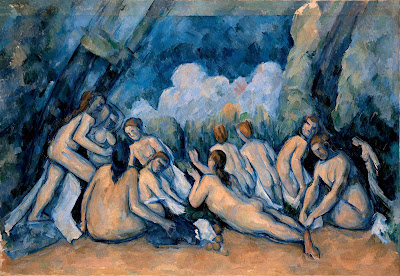De todas las formas de poder entender el misterioso sentido del mundo, el Arte es una de las que siempre deviene poderosa. El ser humano es el ser por excelencia de todas las criaturas del universo porque su sentido de existir es del todo diferente. Ello llevaría a los antiguos griegos a considerar la existencia humana como la representación más extraordinaria de un ente especial. De un ser que justificaba la trascendencia de su sentido gracias a una evolución diseñada a la vez que a un autoconocimiento intuido. ¿Qué otra cosa con vida se observaba a sí mismo, a los demás y cambiaba a la vez como consecuencia de su experiencia? El Arte comprendería eso pronto y los artistas clásicos alzaron sus estatuas y grabados con el entusiasmo de representar la esencia más digna de ser eternizada con belleza. Pero sus modelos entonces fueron héroes o grandes figuras excelsas que expresaban la mejor talla o la mejor postura o la mejor forma para ser representadas. Luego las creencias religiosas modelaron las formas sagradas o los momentos gloriosos donde lo visible para ellas fuese lo único que pudiese y mereciese ser expresado con belleza. Tuvo que llegar mucho tiempo después el Impresionismo más humano, el Posimpresionismo, para que el ser humano fuese representado con la simpleza, banalidad o vulgaridad más extraordinaria que jamás se hubiese realizado antes. Y así lo haría Van Gogh cuando se inspirase en un pintor realista, Millet, para componer su obra La Siesta (después de Millet) en el año 1889.
¿Qué mayor sentido existencial que esta imagen para describir una metafísica del ser humano? ¿Para qué vivimos? ¿Qué esperar a descubrir más allá de una existencia banal, sosegada, satisfecha y sin pretensiones? En su obra Van Gogh retrata una pareja descansando justo en el momento en que el día separa la mitad de su jornada. Es tan simple, tan mínimo lo que expone el artista en su obra que nadie pudiera pensar que ahí, sin embargo, está representado ahora todo el sentido metafísico de una existencia. No hay más que ver eso para poder entender el mundo, por lo tanto, no hará falta más que eso para poder vivir sin menoscabo. El gran pintor holandés lo sabría y tal vez por eso no pudo conciliar ese conocimiento con la realidad perniciosa de su vida. Cuánta felicidad sentiría el pintor al descubrir la grandiosa representación que expresaba a medida que componía esa escena tan sosegada. Un hombre y una mujer descansan ahora juntos sin más compañía que un cielo azul y una tierra amarilla. Ni sangran ni deleitan las formas que el pintor compone desde la más profunda emoción de un sentido trascendente. Es trascendente porque son seres humanos y no solo seres animados, como los que al fondo se ven pastar sobre una sombra. El ser por excelencia que sabe lo que es y lo que conoce, que comprende lo que hace y lo que ha hecho. Ese mismo ser está ahora dormido sin socavar las serenas motivaciones de una existencia. Toda una metafísica... ¿Hay alguna forma mejor de componer sabiduría motivadora que la expresión acompasada de dos seres juntos (que quieren estar juntos además) bajo un cielo diurno que mantiene con ellos la misma sensación de belleza?
Bajo la sagrada escena impresionista el pintor extiende su sentido existencial buscando el equilibrio estético más simple. Ahora son pares las formas más representadas en la obra. Dos son los humanos, dos son las herramientas, dos el calzado, dos los animales y dos las costillas del carro... Dos también el contraste, ese contraste de luz y sombra que genialmente Van Gogh compone en su obra. ¿Hay mejor dialéctica para entender una metafísica existencial tan simple como poderosa? Porque es dualidad lo que el pintor expresa sutilmente en su escena de siesta. No hay bajo el cielo más que dos cosas para entender la vida y su esencia. O se está o no; o se duerme o no; o se ama o no; o se trabaja o no... Para que exista algo debe su contrario existir, o su complementario, depende. En la vida todo se limitará a esta sencilla forma de entender las cosas. Pero el pintor trata de buscar una metafísica completa con una escena tan simple. ¿Cómo hacerlo sin dejar de ser simple? ¿Dónde radica aquí la unidad universal de lo originario? Porque para que esa metafísica tenga algún sentido trascendente deberá expresarse algo distinto a lo conocido. El pintor debe hacerlo con sutileza y fuerza compositiva pero sin desmejorar el conjunto impresionista. ¿Dónde radicará en la obra la expresión de esa unidad trascendente tan metafísica? En el cielo... En ese pequeño pero poderoso cielo azul tan aguerrido. Solitario. Único. Misterioso. Tanto como puedan serlo los rasgos tan poco realistas que un firmamento tan azul tenga ahora, sin embargo, para poder expresar con él un mediodía tan luminoso...
(Óleo La Siesta (después de Millet), 1889, del pintor Vincent Van Gogh, Museo de Orsay, París.)